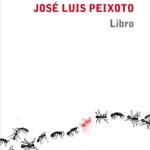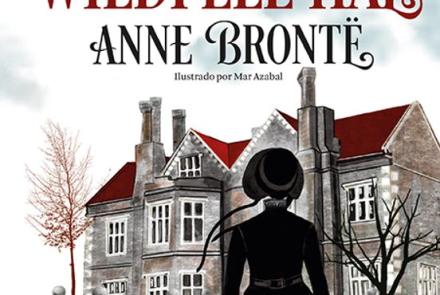Los enanos -1962- Concha Alós
“Somos enanos rodeados de enanos y los gigantes se esconden para reírse.”
Esta cita, que precede al texto, anticipa su esencia. No aparece autor porque forma parte de la propia novela, lo vemos cuando llegamos casi al final de nuestra lectura. Un suspiro amargo abre y cierra la obra, e ilustra la materia, concebida por Concha Alós hace sesenta años.
Hoy vemos que muchos gigantes siguen riendo. Y, mientras se carcajean, viven a remolque de los enanos. En su propio provecho, les hacen creer que ellos también forman parte de un universo de titanes.
“Desde la pequeña galería, asomada al sucio patio de luces, se veían las ratas. Eran grandes, oscuras, de largo rabo. A veces se peleaban y daban gritos agudos.” Este inicio solo puede abrir un contenido rebosante de aspereza. Lo es.
Como sus compañeros de generación, esta autora, ignorada en los libros de bachillerato, quiso reflejar en su novela la realidad de la España de mediados del siglo XX. Como de pasada se dice que nos encontramos en la Barcelona de los cincuenta. Un momento de mediocridad, pobreza, mezquindad y desencanto; percibido solo por los que no veían las razones para el triunfalismo que ondeaba en los castillos del poder.
Las críticas apuntaron al lenguaje soez y a la materia atestada de truculencia. Pero Concha Alós no inventaba, solo reflejaba lo que algunos no estaban dispuestos a ver porque ensombrecía la imagen amena que deseaban creerse.
Como las ratas, los niños que viven descuidados en la pensión de la señora Eloísa corretean huyendo de la hija de la dueña, Catalina, “una pequeña rata verde”. Los huéspedes, incómodos, se la encontraban siempre en su camino al ir a la ducha o a la cocina.
La pensión es el pequeño universo de los personajes que habitan la novela. Van goteando desde las primeras líneas.
Concha Alós se ha detenido a observar, como con rabia, este microcosmos. Sabe que en aquellos momentos en el país circulan otros muchos mundos diminutos, que quizás queden descritos en gran parte a través de este. Son como canicas que alguien agitara dentro de una bolsa.
La autora va poniendo su haz de luz en los sombríos rincones de ese espacio, las mujeres quedan más perfiladas que los hombres. Mujeres asqueadas, desesperadas, que tienen que luchar contra las ataduras morales impuestas, de las que se libran los varones. Aunque ellos sufran otras, duras también.
La novela sigue buscando, indagando; aclarando –a veces muy levemente– las estrechas zonas de la casa de huéspedes.
En el cuadro que va trazando unos personajes están en el primer plano, otros más atrás; algunos son solo un leve trazo, aunque marcado con contundencia. Un racimo de perdedores, abatidos, desahuciados, supervivientes sin complejos, resentidos; que se quejan, murmuran, desconfían.
Suenan como un avispero. Viven.
La escritora se disfraza con el traje de notaria, no da salidas, no hay soluciones, solo expone lo que ha contemplado. Su denuncia la construimos nosotros.
El texto se mueve entre menudencias, nada grande acontece; porque la vida es una gran muralla hecha con gravilla.
Se insinúan artimañas oscuras en la señora Eloísa para hacerse con este mísero negocio, que después ella abrillantó lo justo. Eran los signos de los nuevos tiempos, también el país levantaba pesadamente el vuelo desde la hondonada del enfrentamiento militar.
Pronto descubrimos que dos narraciones se entrecruzan en la novela. Una evidencia el hormiguero de la pensión y otra es un retrato intimista de la señorita María, una de las huéspedas.
“En el cuaderno abierto, una letra descendente y negra parece acaparar toda la luz. María pone lo escrito boca abajo. Las tapas del cuaderno se quedan cobijando lo escrito, como unas alas de cartón.”
De madrugada llega Sabina, otra inquilina que busca en la noche y en los hombres un agujero por donde escapar. La encuentra garabateando su ayer y su hoy en un cuaderno de tapas de cartón. Trata de ocultarle lo que escribe bajo esas alas de cartón, que no le permitirán volar. “Y, sin embargo, yo estoy aquí, lejos de todo. Parece que me haya escapado de una postal vieja y descolorida […]”.
Sabina tampoco va a poder volar, ya lo sabe. Llegó de un pueblo mísero, como tantos, a la gran ciudad. Va a tener que conformarse con las migajas de un banquete que ignora quién ha preparado.
Una batalla de joyas y delantales. Alhajas empeñadas, de la señora Cleo; un anillo pagado con abusos, restregado por la patrona en su “pringoso delantal”. Al lado, otro mandil, este almidonado, de la señora Lola.
Las mujeres se agolpan delante los fogones, callando su rencor ante las brasas.
No se agota aquí el coro femenino que puebla la triste posada, siguen otras que también viven al dictado de costumbres, tradiciones y usanzas, que ellas no han inventado.
Los hombres, más desdibujados, se afanan por cumplir el papel que les ha tocado, muy ingrato: solo se admite a los fuertes, la fragilidad no admite género masculino.
“Somos ratas que no pueden escapar de la negra cloaca para mirar la luz.